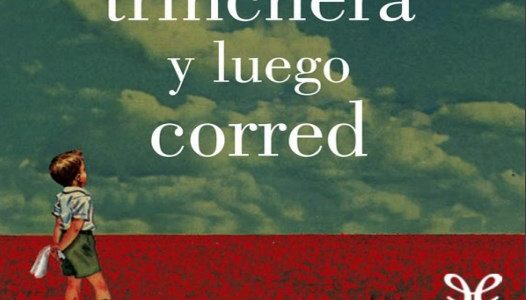El 28 de julio de 1914, Alfie celebra la fiesta de su quinto cumpleaños que coincide con el estallido de la primera guerra mundial. El padre de Alfie, Georgie, decide alistarse inmediatamente porque cree que es su obligación de ciudadano y, además, está convencido de que todo acabará antes de que lleguen las Navidades. Después de cuatro años y enfrentado a un panorama desolador, Alfie descubre que el padre al que ya daba por muerto no regresa porque está internado en un hospital militar, así que decide coger un tren e ir a buscarlo para traerlo de vuelta.
Todas las noches, antes de dormirse, Alfie Summerfield intentaba rememorar cómo había sido su vida antes de que empezara la guerra. Pero cada día se le hacía más difícil recordarlo todo con claridad. Los enfrentamientos habían comenzado el 28 de julio de 1914. Puede que otras personas no recordaran la fecha con tanta facilidad, pero Alfie jamás la olvidaría, porque era su fecha de nacimiento. Había cumplido cinco años ese día, y sus padres le habían organizado una fiesta para celebrarlo, pero solo habían acudido unas pocas personas: la abuela Summerfield, que se sentó a llorar en un rincón con el pañuelo en la mano y empezó a decir: « Estamos acabados, estamos todos acabados» , una y otra vez, hasta que la madre de Alfie le dijo que si no se calmaba iba a tener que irse; el Viejo Bill Hemperton, el vecino australiano de la casa de al lado, que tenía unos cien años y hacía un numerito con la dentadura postiza que consistía en sacársela de la boca y volver a metérsela sin utilizar nada aparte de la lengua; la mejor amiga de Alfie, Kalena Janácek, que vivía a tres casas de la suy a, en el número seis, y su padre, que era el dueño de la tienda de golosinas de la esquina y llevaba los zapatos más relucientes de toda Londres. Alfie había invitado a casi todos sus amigos de Damley Road, pero esa mañana, una a una, sus madres habían llamado a la puerta de los Summerfield para decir que sus hijos no podrían ir. —Hoy no es un día para una fiesta, ¿no crees? —arguyó la señora Smythe del número nueve, la madre de Henry Smythe, que se sentaba delante de Alfie en clase y emitía al menos diez ruidos desagradables todos los días—. Es mejor que la suspendas, querida. —No pienso suspender nada —dijo la madre de Alfie, Margie, exasperada después de recibir la visita de la quinta madre—. En todo caso, tendríamos que hacer todo lo posible por pasarlo bien. ¿Y qué voy a hacer con tanta comida si no viene nadie? Alfie la siguió a la cocina y miró la mesa, donde había sándwiches de embutido, callos, huevos encurtidos y anguila cocida, todo dispuesto ordenadamente en fila y cubierto con paños para que no se resecara. —Me la puedo comer yo —sugirió Alfie, a quien siempre le gustaba ayudar. —¡Ja! —dijo Margie—. Seguro que sí. Eres un pozo sin fondo, Alfie Summerfield. No sé dónde lo metes. De veras. Cuando el padre de Alfie, Georgie, llegó a casa del trabajo a la hora de comer, tenía cara de preocupación. No salió al patio trasero para lavarse como hacía siempre, aunque olía un poco a leche y un poco a caballo, sino que se quedó de pie en el salón, leyendo un periódico antes de doblarlo por la mitad, esconderlo debajo de uno de los cojines del sofá y entrar en la cocina. —Hola, Margie —dijo, y besó a su mujer en la mejilla. —Hola, Georgie. —Hola, Alfie —añadió, y le alborotó el cabello.
—Hola, papá. —Feliz cumpleaños, hijo. Por cierto, ¿cuántos años tienes? ¿Veintisiete? —¡Tengo cinco! —exclamó Alfie, que no se imaginaba cómo sería tener veintisiete años pero se sentía muy mayor ahora que por fin tenía cinco. —Ah, cinco —respondió Georgie, y se rascó el mentón—. Pues parece que lleves mucho más tiempo danzando por aquí. —¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! —gritó Margie, y los echó al salón moviendo las manos. La madre de Alfie siempre decía que no había nada peor que tener a dos hombres pegados a ella cuando intentaba cocinar, así que Alfie y Georgie obedecieron y se sentaron a jugar una partida de Serpientes y Escaleras en la mesa próxima a la ventana mientras esperaban a que comenzara la fiesta. —Papá —dijo Alfie. —¿Sí, hijo? —¿Cómo estaba hoy el Señor Asquith? —Mucho mejor. —¿Lo ha visto el veterinario? —Sí. Parece que lo que tenía se le ha pasado solo. El Señor Asquith era el caballo de Georgie. O, más bien, era el caballo de la vaquería; el que tiraba del carro todas las mañanas cuando Georgie repartía la leche. Alfie le había puesto ese nombre hacía un año, el día que se lo habían asignado a Georgie; lo había oído tantas veces en la radio que le parecía que solo podía pertenecer a alguien muy importante, así que decidió que era ideal para un caballo. —¿Lo has acariciado de mi parte, papá? —Sí, hijo —respondió Georgie. Alfie sonrió. Quería al Señor Asquith. Lo quería con locura. —Papá —dijo un momento después. —¿Sí, hijo? —¿Puedo ir contigo en el carro mañana? Georgie negó con la cabeza. —Lo siento, Alfie. Aún eres demasiado pequeño para repartir leche. Es más peligroso de lo que crees. —Pero dijiste que cuando fuera mayor podría. —Y cuando seas may or podrás.
—Pero ahora soy mayor —insistió Alfie—. Podría ayudarte a rellenar las lecheras de los vecinos. —Me costaría mi empleo, Alfie. —Pues podría hacer compañía al Señor Asquith mientras las rellenas tú. —Lo siento, hijo —dijo Georgie—. Pero aún eres demasiado pequeño. Alfie suspiró. No había nada en el mundo que deseara más que ir en el carro con su padre todas las mañanas para ay udarle a repartir la leche y dar terrones de azúcar al Señor Asquith entre calle y calle, aunque eso significara levantarse en plena noche. Cuando se imaginaba rondando las calles y viendo la ciudad mientras todos dormían, se estremecía de placer. ¿Y ser la mano derecha de su padre? ¿Qué podía ser mejor que eso? Se lo había pedido al menos mil veces, pero la respuesta siempre era la misma: « Todavía no, Alfie. Eres demasiado pequeño» . —¿Te acuerdas de cuando tenías cinco años? —le preguntó. —Sí, hijo. Ése fue el año en que murió mi padre. Fue un año duro. —¿Cómo murió? —En las minas. Alfie se quedó pensativo. Solo conocía a una persona que había muerto. La madre de Kalena, la señora Janácek, que había pasado a mejor vida por culpa de la tuberculosis. Alfie sabía deletrear aquella palabra: « T-u-b-e-r-c-u-l-o-s-i-s» . —¿Qué pasó? —preguntó. —¿Cuándo? —Cuando murió tu padre. Georgie pensó en ello y se encogió de hombros. —Bueno, nos fuimos a vivir a Londres —respondió—. La abuela Summerfield dijo que en Newcastle y a no nos quedaba nada, que si nos íbamos a Londres podríamos volver a empezar, que ahora el hombre de la casa era yo.
— Sacó un cinco y un seis, cayó en la casilla 37 azul y bajó por una serpiente hasta la casilla 19 blanca—. ¡Vaya suerte tengo! —exclamó. —Podrás quedarte un rato más esta noche, ¿verdad? —preguntó Alfie, y su padre asintió. —Sí, porque eres tú —respondió—. Como es tu cumpleaños, me quedaré hasta las nueve. ¿Qué te parece? Alfie sonrió; Georgie nunca se acostaba más tarde de las siete, porque madrugaba mucho. « Si no duermo mis horas, me levanto hecho una pena» , decía siempre, y Margie se echaba a reír. Entonces Georgie miraba a Alfie y añadía: « Tu madre solo accedió a casarse conmigo por lo guapo que soy. Pero, si no duermo suficiente, me salen ojeras y se me pone cara de fantasma, y ella se fugará con el cartero» . « Me fugué con un lechero y mira cómo me ha ido» , era la respuesta que Margie siempre le daba, pero no lo decía en serio, porque después se miraban y se sonreían y, algunas veces, ella bostezaba, decía que también tenía sueño y subían los dos a acostarse. Eso significaba que Alfie también tenía que irse a dormir, lo cual solo le demostraba una cosa: que los bostezos eran contagiosos. Aunque era decepcionante tener tan pocos invitados en su fiesta de cumpleaños, Alfie intentó no darle demasiada importancia. Sabía que algo estaba ocurriendo en el mundo real, algo de lo que siempre hablaban los adultos, pero parecía aburrido y, además, no le interesaba demasiado. Corrían rumores desde hacía meses; los adultos no se cansaban de repetir que algo importante estaba a punto de suceder, algo que iba a afectarles a todos. A veces Georgie decía a Margie que empezaría de un momento a otro y que debían estar preparados. Y a veces, cuando ella se disgustaba, le decía que no tenía de qué preocuparse, que la sangre no llegaría al río, porque Europa era demasiado civilizada para empezar una disputa que nadie podía esperar ganar. Cuando comenzó la fiesta, todo el mundo intentó estar alegre y aparentar que era un día como cualquier otro. Jugaron a la patata caliente, para lo cual se sentaron todos en círculo, se pasaron una patata caliente y fueron eliminando a quien la dejaba caer. (Kalena ganó). El Viejo Bill propuso jugar a la rana en el salón, y Alfie acabó con tres cuartos de penique más que al principio. La abuela Summerfield repartió una pinza de la ropa a cada uno y dejó una botella de leche vacía en el suelo. Ganaba quien conseguía meter la pinza en la botella desde más arriba. (Margie ganó el doble de veces que el resto en ese juego). Pero pronto los adultos dejaron de hablar con los niños y se apiñaron en los rincones con cara de abatimiento mientras Alfie y Kalena escuchaban sus conversaciones y trataban de entenderlas. —Es mejor que te alistes ahora, antes de que te llamen a filas —dijo el Viejo Bill Hemperton—.
A la larga, no será tan duro para ti, hazme caso. —Tú cállate —espetó la abuela Summerfield, que vivía enfrente del Viejo Bill, en el número once, y nunca se había llevado bien con él porque el australiano ponía el gramófono todas las mañanas con las ventanas abiertas. Era una mujer bajita y regordeta que siempre llevaba una redecilla en el pelo y las mangas subidas como si estuviera a punto de ponerse a trabajar—. Georgie no se va a alistar por nada del mundo. —Puede que no tenga elección, mamá —arguy ó Georgie, y negó con la cabeza. —Chist… Delante de Alfie, no —susurró Margie, y le tiró del brazo. —Solo digo que esto podría durar años. Quizá me vaya mejor si me alisto como voluntario. —No, todo se habrá acabado antes de Navidad —dijo el señor Janácek, cuyos zapatos negros de piel estaban tan relucientes que casi todos lo habían comentado —. Es lo que dice todo el mundo. —Chist… Delante de Alfie, no —repitió Margie, más alto. —¡Estamos acabados! ¡Estamos todos acabados! —exclamó la abuela Summerfield. Se sacó el enorme pañuelo del bolsillo e hizo tanto ruido al sonarse la nariz que Alfie se rio a carcajadas. A Margie, sin embargo, no le hizo tanta gracia; se echó a llorar y salió corriendo del salón. Georgie la siguió. Habían transcurrido más de cuatro años desde aquel día, pero Alfie seguía sin poder quitárselo de cabeza. Ahora tenía nueve años y no había celebrado ni un solo cumpleaños desde entonces. Aunque, por la noche, antes de dormirse, intentaba pensar en todo lo que recordaba de sus padres antes de que cambiaran, porque, si los recordaba tal como eran antes, siempre cabía la posibilidad de que un día volvieran a ser así. Georgie y Margie se habían casado muy mayores; eso lo sabía. Su padre tenía casi veintiún años, y su madre solo era un año más joven. A Alfie le costaba imaginarse cómo sería tener veintiún años. Pensaba que una persona de esa edad sería un poco dura de oído y tendría la vista un poco borrosa. Creía que le resultaría imposible levantarse del sillón roto de la chimenea sin refunfuñar y decir: « Bueno, me voy a la cama» . Suponía que, a esa edad, las cosas más importantes del mundo serían una buena taza de té, unas zapatillas cómodas y una chaqueta de punto. A veces, cuando lo pensaba, sabía que él también tendría veintiún años algún día, pero ese día le parecía tan remoto que le costaba imaginárselo.
Una vez había hecho números en un papel y se había dado cuenta de que no tendría esa edad hasta el año 1930. ¡1930! Faltaban siglos. Vale, siglos quizá no, pero a él se lo parecían. La fiesta del día que cumplió cinco años le traía buenos y malos recuerdos. Era un buen recuerdo porque le habían hecho algunos regalos estupendos: la caja de dieciocho lápices de colores y el cuaderno de dibujo de sus padres; el ejemplar de segunda mano de La vida e increíbles aventuras de Robinson Crusoe del señor Janácek, quien le había dicho que probablemente aún sería demasiado difícil para él pero que algún día podría leerlo; la bolsa de caramelos de limón de Kalena. Y no le había importado que algunos regalos fueran aburridos: el par de calcetines de la abuela Summerfield y el mapa de Australia del Viejo Bill Hemperton, quien le había dicho que un día quizá querría ir y que, si ese día llegaba, seguro que el mapa le vendría bien. —¿Ves? —le preguntó, y le señaló un punto próximo a la parte superior del mapa, donde el verde de los márgenes se tornaba marrón en el centro—. Yo soy de aquí. De una ciudad que se llama Mareeba. La ciudad más bonita de toda Australia. Hay hormigueros como casas. Si alguna vez vas, Alfie, diles que te manda el Viejo Bill Hemperton y te tratarán como a uno de los suyos. Allí soy un héroe gracias a mis contactos. —¿Qué contactos? —se interesó Alfie, pero el Viejo Bill solo le guiñó el ojo y negó con la cabeza. Alfie no supo cómo tomarse aquello, aunque, en los días siguientes, colgó el mapa en la pared de su cuarto, llevó los calcetines que le había regalado la abuela Summerfield, utilizó la mayoría de los lápices de colores y todo el cuaderno de dibujo, intentó leer Robinson Crusoe, pero le resultó demasiado difícil (aunque lo dejó en el estante para retomarlo cuando fuera may or) y compartió los caramelos de limón con Kalena. Aquéllos eran los buenos recuerdos. Los malos se debían a que ése fue el día en el que todo cambió. Los hombres de Damley Road se reunieron en la calle al atardecer, con las camisas remangadas y las manos en los tirantes, para hablar de cosas que llamaban « deber» y « responsabilidad» , mientras daban breves caladas a sus cigarrillos antes de pellizcarles la punta y guardarlos para después en el bolsillo del chaleco. Georgie se enzarzó en una discusión con su amigo de infancia, Joe Patience, que vivía en el número dieciséis, sobre si aquello estaba bien o mal. Joe y Georgie eran amigos desde que Georgie y la abuela Summerfield fueron a vivir a Damley Road (la abuela Summerfield decía que Joe prácticamente había crecido en su cocina) y jamás se habían levantado la voz hasta esa tarde. Aquél fue el día que Charlie Slipton, el repartidor de periódicos del número veintiuno, que una vez había tirado a Alfie una piedra a la cabeza sin ningún motivo, recorrió la calle seis veces con tiradas cada vez más recientes y consiguió vender todos los periódicos sin esforzarse siquiera. Y aquél fue el día que terminó con la madre de Alfie sentada en el sillón roto de la chimenea, sollozando como si el fin del mundo estuviera a punto de llegar. —Vamos, Margie —dijo Georgie, que estaba detrás de ella, acariciándole la nuca—. No hay motivo para llorar, ¿no crees? Recuerda lo que ha dicho todo el mundo: « Todo se habrá acabado antes de Navidad» . Volveré a tiempo para ay udarte a rellenar el pavo.
—Y tú te lo crees, ¿no? —arguyó Margie, y lo miró con los ojos enrojecidos y anegados de lágrimas—. ¿Tú te crees lo que te dicen? —¿Qué otra cosa podemos hacer? —preguntó Georgie—. Tenemos que ser optimistas. —Prométemelo, Georgie Summerfield —repuso Margie—. Prométeme que no te alistarás. El padre de Alfie tardó un buen rato en responder. —Ya has oído lo que ha dicho el Viejo Bill, cariño. A la larga, puede que sea menos duro para mí si… —¿Y qué pasa conmigo? ¿Y con Alfie? ¿Será menos duro para nosotros? ¡Prométemelo, Georgie! —Está bien, cariño. Esperemos a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Además, puede que mañana todos los políticos se despierten y cambien de opinión con respecto a todo esto. A lo mejor nos estamos preocupando por nada. Alfie no debía escuchar a hurtadillas las conversaciones privadas de sus padres (hacerlo y a le había acarreado problemas en una o dos ocasiones), pero aquella noche, la noche en la que cumplió cinco años, se quedó sentado en las escaleras, donde sabía que no lo veían, y se miró los pies mientras escuchaba. Pese a que no tenía intención de quedarse tanto rato (solo había bajado a coger un vaso de agua y el trozo de lengua que había visto que había sobrado), la conversación era tan seria que le pareció que sería un error volverse a la cama. Se le escapó un bostezo profundo y sonoro (después de todo, el día había sido largo, como todos los días de cumpleaños) y cerró los ojos un momento, apoy ó la cabeza en el peldaño que tenía detrás y, antes de darse cuenta, estaba soñando que alguien lo cogía en brazos y lo llevaba a un sitio cálido y cómodo. Cuando volvió a abrir los ojos, descubrió que estaba en su camita y que el sol se colaba a raudales a través de las finas cortinas, que tenían pálidas flores amarillas estampadas y, en su opinión, eran apropiadas para el cuarto de una niña, no de un niño. La mañana después de su fiesta de cumpleaños, Alfie bajó y encontró a su madre con la ropa que se ponía para hacer la colada y el pelo recogido en una cola, hirviendo agua en todas las ollas de la casa. Parecía tan desdichada como la noche anterior y no solo descontenta, que era como casi siempre estaba los días que hacía la colada, una actividad que solía tenerla ocupada desde las siete de la mañana hasta las siete de la tarde. Margie alzó la vista cuando lo vio, pero pareció tardar un momento en reconocerlo; cuando lo hizo, solo le sonrió con abatimiento. —Alfie —dijo—, he pensado que hoy iba a dejarte dormir. Ay er fue tu gran día. Sé bueno y bájame las sábanas, ¿quieres? —¿Dónde está papá? —preguntó Alfie. —Ha salido. —¿Adónde ha ido? —No lo sé —respondió ella, incapaz de mirarlo a los ojos—. Ya sabes que tu padre nunca me cuenta nada. Alfie sabía que aquello no era verdad, porque, todas las tardes, cuando su padre regresaba de la vaquería, contaba a Margie hasta el último detalle de su jornada, y los dos se reían en el sofá mientras él le explicaba que el tonto de Daly había dejado media docena de lecheras en el patio sin ponerles la tapa y los pájaros habían estropeado la leche. O que Petey Staples se había encarado con el jefe y éste le había dicho que, si seguía quejándose, tendría que buscarse otro empleo donde aguantaran esas sandeces.
O que el Señor Asquith había hecho más caca que en toda su vida delante de la casa número cuatro de la señora Fairfax, que, según decía ella, era una descendiente directa del último rey Plantagenet de Inglaterra y merecía estar en un sitio mejor que Damley Road. Si Alfie sabía una cosa de su padre era que se lo contaba absolutamente todo a su madre. Al cabo de una hora, mientras Alfie estaba en el salón dibujando en su nuevo cuaderno y Margie hacía un descanso antes de seguir con la colada, la abuela Summerfield, que se había pasado a cotillear, como ella lo llamaba (aunque, en verdad, había ido para llevar las sábanas y que Margie se las lavara), se acercó el periódico a la cara y miró la letra con los ojos entrecerrados, sin parar de protestar por lo pequeña que era. —Soy incapaz de leerla, Margie —dijo—. ¿Es que quieren dejarnos a todos ciegos? ¿Es eso lo que pretenden? —¿Crees que papá me llevará mañana a repartir la leche con él? —preguntó Alfie. —¿Se lo has preguntado? —Sí, pero ha dicho que no podré hasta que sea may or. —Pues ya sabes —dijo Margie. —Pero mañana seré may or que ayer —objetó Alfie. Antes de que Margie pudiera responder, la puerta se abrió y, para sorpresa de Alfie, un soldado entró resueltamente en el salón. Era alto y fornido, de la misma talla que su padre, pero parecía un poco avergonzado cuando miró alrededor. Alfie no pudo evitar quedarse deslumbrado por el uniforme: una chaqueta de color caqui con cinco botones de latón en el centro, un par de charreteras, un pantalón metido por dentro de los calcetines, que le llegaban a las rodillas, y unas grandes botas negras. No obstante, ¿qué hacía un soldado en su salón? ¡Ni tan siquiera había llamado a la puerta! Pero, en ese momento, el soldado se quitó la gorra, se la puso bajo el brazo, y Alfie comprendió que no era un soldado cualquiera ni tampoco un desconocido. Era Georgie Summerfield. Era su padre. Y fue entonces cuando Margie dejó caer la labor de punto al suelo, se llevó las manos a la boca y se quedó un rato en aquella postura antes de levantarse y correr a su habitación mientras Georgie miraba a su hijo y a su madre y se encogía de hombros. —Tenía que hacerlo —dijo por fin—. Lo comprendes, mamá, ¿verdad? Tenía que hacerlo. —Estamos acabados —se lamentó la abuela Summerfield. Dejó el periódico, se volvió hacia la ventana y miró la calle, donde había más hombres jóvenes entrando en sus casas con uniformes idénticos al de Georgie—. Estamos todos acabados. Y eso era todo lo que Alfie recordaba de cuando cumplió cinco años. 2 Si fueras el único alemán de la trinchera La casa de los Janácek llevaba casi dos años desocupada cuando Alfie robó la caja de limpiabotas. Los Janácek habían vivido a tres puertas de la suya desde que le alcanzaba la memoria, y Kalena, que era seis semanas mayor que él, había sido su mejor amiga desde que eran muy pequeños. Siempre que Alfie estaba en su casa por las tardes, veía al señor Janácek sentado a la mesa de la cocina con la caja de limpiabotas abierta delante de él, lustrándose los zapatos para el día siguiente. « Creo que un hombre debería estar siempre presentable ante el mundo — dijo a Alfie—.
Es lo que nos distingue de los animales» . Todos los vecinos de Damley Road eran amigos o lo habían sido antes de que comenzara la guerra. Había doce casas adosadas a sendos lados de la calle, separadas por finas paredes a través de las cuales se oían las conversaciones apagadas de los vecinos. Algunas casas tenían jardineras en las ventanas, y otras no, pero todos los vecinos se esmeraban por mantener la calle bien arreglada. Alfie y Kalena vivían en la acera de los números pares; la abuela Summerfield vivía enfrente, en la acera de los impares, o « dispares» , como decía Margie. Todas las casas tenían la ventana del salón que daba a la calle, con otras dos en la segunda planta, y todas las puertas estaban pintadas del mismo color: amarillo. Alfie recordaba el día que Joe Patience, el objetor del número dieciséis, pintó la suya de color rojo y todas las mujeres salieron a verlo a la calle, donde se pusieron a negar con la cabeza y a cuchichear escandalizadas. Joe tenía conciencia política, todo el mundo lo sabía. El Viejo Bill decía que « era un hombre muy fiel a sí mismo» , significara lo que significara eso. Estaba en huelga más a menudo que en el trabajo y siempre repartía panfletos sobre los derechos de los trabajadores. Opinaba que las mujeres deberían poder votar y ni tan siquiera todas las mujeres estaban de acuerdo con él en ese punto. (La abuela Summerfield decía que preferiría tener la peste). Joe también era dueño de un viejo clarinete y a veces se sentaba a tocarlo junto a la puerta de su casa; cuando lo hacía, Helena Morris del número dieciocho salía a la puerta de la suya y lo miraba hasta que su madre le decía que dejara de dar el espectáculo y la obligaba a entrar. Alfie apreciaba a Joe Patience y le parecía gracioso que su apellido fuera justo lo contrario de su carácter, porque siempre estaba exaltado por algo. Cuando pintó su puerta de color rojo, tres vecinos, el señor Welton, del número cinco, el señor Jones, del número diecinueve, y Georgie Summerfield, el padre de Alfie, fueron a verlo para tener unas palabras con él. Georgie no quería ir, pero los otros dos hombres le insistieron porque era el amigo más antiguo de Joe. —Es inaceptable, Joe —dijo el señor Jones, mientras todas las mujeres salían a la calle y fingían que limpiaban las ventanas. —¿Por qué? —Bueno, mira alrededor. Desentona. —¡El rojo es el color del hombre trabajador! Y aquí todos somos hombres trabajadores, ¿no? —En Damley Road tenemos las puertas amarillas —arguyó el señor Welton. —¿Quién ha dicho que tengan que ser amarillas? —Siempre lo han sido. Y con las tradiciones no se juega. —¡Entonces ¿cómo van a mejorar las cosas?! —preguntó Joe en voz muy alta, aunque tenía a los tres hombres justo delante—. ¡Por el amor de Dios, solo es una puerta! ¿Qué más da de qué color sea? —Puede que Joe tenga razón —intervino Georgie, en un intento de calmar los ánimos de todos—. No es tan importante, ¿no? Siempre que la pintura no se desconche y deje la calle en mal lugar.
—Tendría que haber sabido que te pondrías de su parte —dijo el señor Jones, y lo miró con desdén, aunque la idea de pedirle que los acompañara había sido suy a—. Los amigos siempre se apoyan, ¿no? —Sí —convino Georgie, y se encogió de hombros, como si fuera lo más natural del mundo—. Los amigos siempre se apoyan. ¿Qué tiene eso de malo? Al final ni el señor Welton ni el señor Jones pudieron hacer nada con respecto a la puerta roja, y así fue como se quedó hasta el verano siguiente, en el que Joe decidió pintarla de verde en apoyo a los irlandeses, quienes, según él, estaban haciendo todo lo posible por librarse del yugo imperial británico. El padre de Alfie solo se rio y dijo que, si Joe quería gastarse el dinero en pintura, allá él. La abuela Summerfield declaró que, si la madre de Joe estuviera viva, se avergonzaría de él. —Oh, no sé —dijo Margie—. Tiene un carácter independiente, nada más. Y eso es algo que me gusta mucho de él. —No es un mal tipo, Joe Patience —opinó Georgie. —Es un hombre muy fiel a sí mismo —repitió el Viejo Bill Hemperton. —Es guapo, pese a todo —añadió Margie—. Helena Morris está colada por él. —Debería darle vergüenza —insistió la abuela Summerfield. Pero, aparte de eso, los vecinos de Damley Road siempre parecían llevarse muy bien. Eran vecinos y amigos. Y nadie parecía más integrado en aquella comunidad que Kalena y su padre. El señor Janácek era el dueño de la tienda de golosinas del final de la calle. Por supuesto, no solo era una tienda de golosinas. El señor Janácek también vendía periódicos, cordel, libretas, lápices, felicitaciones, manzanas, tirachinas, balones de fútbol, cordones, betún, jabón de fenol, té, destornilladores, monederos, calzadores y bombillas, pero, en lo que a Alfie respectaba, las golosinas eran lo más importante, de modo que él la llamaba la tienda de golosinas. Detrás del mostrador, había hileras de altos botes de vidrio transparente llenos de caramelos de limón, manzana, pera y menta, palos de regaliz y galletas rellenas y, cuando Alfie tenía uno o dos peniques para gastarse, siempre se iba derecho a la tienda del señor Janácek, quien le dejaba quedarse todo el tiempo que le apeteciera mientras se decidía. « A veces, Alfie —decía, mientras se inclinaba sobre el mostrador y se quitaba las gafas para limpiárselas—, creo que disfrutas más cuando decides en qué gastarte el dinero que cuando te comes las golosinas» . El señor Janácek tenía una voz curiosa porque no era inglés. Era de Praga, pero había ido a Londres hacía diez años y nunca había perdido el acento. Marcaba mucho las erres y pronunciaba las ces como eses.
Kalena no hablaba como él porque había nacido en la casa del número seis y no había salido de Londres en toda su vida. —Eres la persona con más suerte que conozco —le dijo Alfie un día mientras estaban sentados en el bordillo, masticando un dulce de regaliz y viendo cómo el carbonero entregaba una bolsa a la señora Scutworth del número quince. El hombre llevaba la cara y las manos embadurnadas de hollín, pero debía de haberse remangado hacía un momento, porque tenía los antebrazos blanquísimos. —¿Por qué lo dices? —preguntó Kalena, mientras pelaba un plátano con delicadeza. —Porque tu padre tiene una tienda de golosinas —respondió él como si estuviera más claro que el agua—. No hay ningún trabajo en el mundo mejor que ése. Excepto, quizá, repartir la leche. Kalena negó con la cabeza. —Hay muchos trabajos mejores que ése —aseguró ella—. Yo no voy a llevar una tienda de golosinas cuando sea mayor. —Entonces ¿qué harás? —preguntó Alfie, con el entrecejo fruncido. —Voy a ser primera ministra —respondió Kalena. Alfie no supo qué decir, pero se quedó muy impresionado. Cuando se lo explicó a sus padres esa noche durante la cena, los dos se echaron a reír. —Esposa del primer ministro, más bien —dijo Margie, y alargó la mano para que le diera el plato. —Pues yo la votaría —afirmó Alfie, en defensa de su amiga. No le gustaba que les hubiera parecido tan gracioso. —Serías el único —arguy ó Georgie—. Kalena ni siquiera podría votar, así que no sé cómo piensa llegar a primera ministra. Las zanahorias están un poco duras, ¿no? —¿Por qué no puede votar? —preguntó Alfie. —Las mujeres no podemos votar, Alfie —respondió Margie. Cortó otra rodaja de ternera asada y se la puso en el plato junto con otra patata. (Aquello fue cuando todavía podían comer manjares como ternera y patatas para cenar. Antes de que estallara la guerra). —¿Por qué no? —Siempre ha sido así.
—Pero ¿por qué? —Porque sí —contestó Margie—. Anda, cómete la cena, Alfie, y deja de hacer tantas preguntas. Y a las zanahorias no les pasa nada, Georgie Summerfield, así que procura terminártelas. No me paso las tardes cocinando para recoger un plato lleno de sobras. Alfie no pensaba que ninguna de aquellas respuestas explicara nada, pero se alegraba de que Kalena fuera ambiciosa. Esa noche, mientras estaba en la cama, se puso a pensar en todas las cosas que podría ser cuando fuera may or. Podría ser maquinista. O policía. Podría ser profesor o bombero. Podría repartir la leche con su padre o ser revisor de autobús, como el señor Welton. O explorador, como Ernest Shackleton, que últimamente siempre salía en los periódicos. Todos parecían buenos trabajos, pero entonces tuvo una idea brillante y casi saltó de la cama entusiasmado. La tarde del día siguiente, que era viernes, entró con paso decidido en la tienda de golosinas del señor Janácek y esperó a que el señor Candlemas, del número trece, contara las monedas que costaba su tabaco antes de sentarse en el taburete próximo al mostrador y quedarse mirando los botes de golosinas.